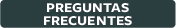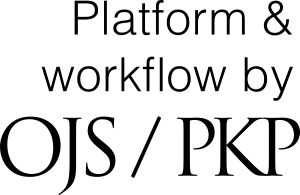Enviar Submissão
Informações
ISSN (En línea): 2216-1201
DOI de la revista: https://doi.org/10.21501/issn.2216-1201
Universidad Católica Luis Amigó - Transversal 51A #67B 90. Medellín - Colombia.
Fondo Editorial:
Teléfono +57 (604)4606991 - Fax +57 (604)3849797
© 2024 Universidad Católica Luis Amigó
La revista y los textos individuales que en esta se divulgan están protegidos por las leyes de copyright y por los términos y condiciones de la Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin Derivar 4.0 Internacional. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden encontrarse en https://www.funlam.edu.co/modules/fondoeditorial/item.php?itemid=264
Derechos de autor. El autor o autores pueden tener derechos adicionales en sus artículos según lo establecido en el documento de cesión de derechos.